Conferencia «Leyendo el texto que la culturaleza escribe»
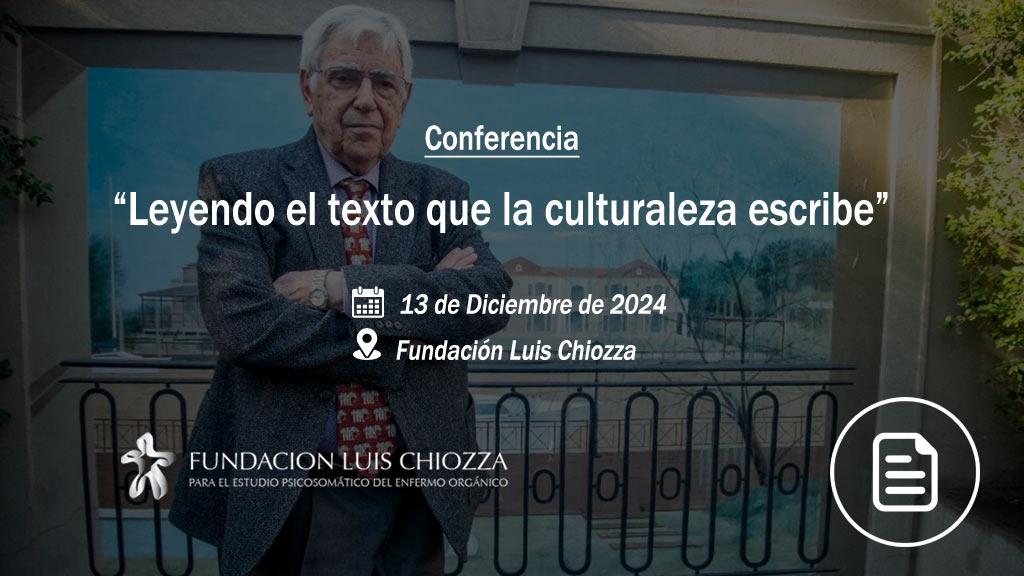
17 enero 2025
Conferencia dictada por el Dr. Luis Chiozza el 13 de Diciembre de 2024 en la Fundación Luis Chiozza
REUNIONES CIENTÍFICAS DE LOS DÍAS VIERNES
Conferencia: «Leyendo el texto que la culturaleza escribe»
Autor: Dr. Luis Chiozza
Viernes 13 de diciembre de 2024
En este año, 2024, publiqué cuatro libros que son muy breves, son estos que ustedes ven acá. Se pueden leer en el tiempo que ocupa la lectura de dos trabajos de nuestro simposio, cada uno de ellos, porque son concisos, es decir, que muchas de las ideas que allí están escritas se enuncian una sola vez. El primero, Pensando lo ya pensado. La materia prima de la producción psicoanalítica, lo presenté aquí el 14 de junio. El segundo, Pedro y Petra. Psíquicamente enfermos, sí, pero… ¿en qué forma?, el 25 de octubre. El tercero, Natura-Cultura. Lectores del texto que la naturaleza escribe, lo presentaré hoy y de un modo muy distinto. Además, creo que hubiera sido mejor titularlo Natura versus cultura, porque “versus” no solo significa “contra”; por su origen latino, significa “hacia”. El cuarto, 500 CPU conversan en un frasquito. Psicoanálisis de la Inteligencia Artificial, lo presentaré en el comienzo de nuestras actividades del año que viene.
Empezaré por leerles -con modificaciones sustanciales- el pequeño epílogo para psicoanalistas con el cual finaliza el libro -el libro Natura y cultura-. De ese epílogo, como de prácticamente todo lo que traje aquí escrito, por si acaso, para nuestra conversación de esta noche, ustedes tienen copia en el bolsillo, porque están en el Instagram en vuestros teléfonos. Es cierto que, de lo que uno escribe en Instagram, queda poco en la mente del lector. Pero lo mismo sucede con los libros que cada uno escribe. Recordemos que el lector siempre es coautor de lo que lee. Voy a usar como prólogo de lo que voy a decir lo que escribí en la última versión del epílogo para psicoanalistas.
Decía así: Subrayemos por fin algunas conclusiones. Una: El psicoanálisis nació como una psicosomatología que surgió gracias a que fue precedida por una psicofísica, que ya estaba en Spinoza.
Otra: La literatura, la lingüística y el lenguaje, instrumentos fundamentales de la actividad psicoanalítica, son hermanos nacidos de una misma fuente.
Otra: El psicoanálisis nace como una religión, algo que “re-liga”, que se construye gracias al concurso imprescindible de cuatro matrimonios. Uno, se realiza entre el paciente y su psicoanalista; otro, entre la ciencia y el arte; el tercero, entre la razón y la emoción; el cuarto, entre la palabra y el silencio.
Otra: El psicoanálisis, como una actividad tripersonal, pero bicorporal, no puede ser contemplado desde afuera, porque desaparece ante la injerencia de un tercero. Es una de las pocas actividades que se realizan en las ciudades, que son, diríamos, las fuentes de la civilización, en la cual la injerencia del estado es imposible, porque, en cuanto aparece, el proceso desaparece.
La otra es que ningún organismo existe separado del entorno que lo impregna y en el cual vive inmerso.
Otra es: Natura y cultura, como las dos caras de una misma moneda, son dos aspectos de una misma cosa, que Katia Mandoki llamaba “culturaleza.
Agregaré ahora, antes de entrar en lo que ustedes tienen en el teléfono, media página sobre algunas ideas que me parece importante subrayar. Para Spinoza – inspirador, por ejemplo, de Goethe, de Kant, de Marx y de Einstein-, Descartes, -que incurre en tonterías tales como la de la glándula pineal, la intervención de Dios como un Deus ex máquina y el famoso guion, surgido de la división entre una cosa pensante y otra extensa-, para Spinoza, como dije, Descartes se queda a mitad de camino en su exploración racional. Su nuevo método cartesiano, que considera racional e impecable, y que, según Spinoza, supera a Descartes, es el único que conduce a una verdad fundamental indudable. Para Spinoza, Dios no hizo el mundo desde afuera de él. Dios es la naturaleza, incluye el ecosistema, el Universo, todo lo que hay. Para Spinoza, el Universo, es decir, todo lo que hay, todo lo que existe -incluido el infierno y el demonio, y a cada uno de nosotros, con sus actos y sus ideas acerca del bien y del mal-, es una parte inseparable de Dios. Sin embargo, si, como señala, por ejemplo, Markos, no hay texto sin lector, porque el lector es coautor, y, como señala Porchia, no hay verdad que no muera apenas nacida, es inevitable contradecir en parte lo que sostiene Spinoza cuando sostiene que un razonamiento impecable descubre un único Dios, verdadero, aunque se manifieste en distintos contextos como un Dios diferente con apariencias distintas. Es inevitable contradecirlo, porque, dado que todos esos dioses existen -como las famosas brujas que “no existen, pero que las hay, las hay”, y, no sólo las hay, sino que, por añadidura, pueden matar-, nunca se podrá descubrir, como postula Spinoza, aunque sea desde un razonamiento impecable, un único Dios verdadero. O sea: todos los dioses existen.
Bien, acá tengo todo lo que ustedes tienen en el teléfono, pero seguramente no pasaremos de hablar de unas cuatro o cinco páginas, y, cuando lleguemos más o menos a un tiempo razonable, pararemos para conversar, y punto, porque el arte es largo, como se dice en latín, y la vida es breve.
Empecemos por conversar acerca de por qué hablamos. Hablar lleva implícito un reciente “fue” y un inmediato “será”. Lo mismo ocurre con el intervalo o el silencio que transcurre entre dos enunciados o entre dos pensamientos. Lo que se verbaliza sucede en un presente que decimos que es atemporal, porque en ese presente el “ahora” es un reciente “ayer” que lleva implícito la inevitable anticipación de un inmediato “mañana”. Y, a poco que lo pensemos, nos damos cuenta de que vivimos así, vivimos en ese contacto con lo que no terminó de suceder, porque sigue todavía, y lo que ya empezó a suceder, porque es, diríamos, presentido.
Saber que el lenguaje es un producto que se suele llamar “abductivo”, es decir, que emana de una adivinación intuitiva, es decir, que no hablamos porque sí, sino porque, de alguna manera, intuimos la posibilidad de comunicarnos, porque sentimos que tenemos una especie de puente constituido por una especie de contraseña; que, entre paréntesis, está implícita la contraseña en la etimología de la palabra “símbolo”, que hace que, de alguna manera, sólo se puede llegar al otro cuando el otro tiene la mitad, por lo menos, de lo que pensamos decir. Entonces, esto también nos permite comprender por qué, cuando un buen poeta dice, uno siente que anticipa lo que uno finalmente hubiera dicho. Como señalaba Ortega, cuando un poeta habla, nos parece o sentimos que nos plagia.
Tal como afirma Pirandello, sólo se puede ser alguien en relación con un otro que puedo ser yo mismo como creo que soy, como creo que fui o como imagino que seré. Porchia también afirma que nadie está hecho de sí mismo; pero lo que está hecho, aunque no cese de continuar haciéndose, opera sobre lo que soy y lo que hago. En el “aquí y ahora”, como dentro del psicoanálisis clásico lo postulaba sobre todo en Melanie Klein, por ejemplo, ocurren las tres maneras de la vida, porque lo que quiero, lo que puedo y lo que debo, es decir, lo que “tengo que», suceden en las formas que denominamos “yo”, “ello” y “superyó”. El yo está más cerca de lo que quiero, el ello de lo que puedo y el superyó de lo que debo.
Como consecuencia de no estar hecho de mí mismo, también surge que, cada vez que me recuerdo, me recuerdo en un proceso que incluye la participación consciente o inconsciente de mi relación con personas, que, como las muñecas rusas o las cajas chinas, existen impregnadas en mi ego, en mi ello y en mi superyó, por otras que significaron, significan y significarán mucho más de lo que logro ahora darme cuenta. Reparemos en que, cuando escribo “mi”, mi ello, mi yo, mi superyó, entre comillas, es porque mi ello y mi superyó no constituyen en realidad algo mío, apócope de “mi yo”. Ya que conforman, en cambio, existentes con los cuales, como ocurre con las personas y objetos de mi entorno, establezco relaciones. Esto se comprende mejor si yo, en lugar de decir “mío”, que es apócope que de “mí yo” -aunque no lo confirma el diccionario-, pienso en “suyo”. Suyo, es, casi diría yo, otra forma de decir “su yo”. Entonces podríamos decir que, a pesar de lo que se suele creer, el superyó de una persona y el ello de una persona no es suyo, no es “su yo” y no es “suyo”. Es otra forma, más lejana, de su ego.
Bueno, por fin digamos que hablamos, pues, combinando -como sucede con el arte musical- sonidos y silencios, imprescindibles ambos para compartir un existente magno, ese existente magno que denominamos “sentido”.
Pasemos a hablar ahora del texto que la naturaleza escribe, por el cual le pusimos el nombre a esta reunión. El embrión humano, en su crecimiento intrauterino, a partir de un ADN muy similar en la cantidad y en la composición molecular de los genes, que construyen tanto a un gorila como a un colibrí, adquiere las formas de un pez, un anfibio, un batracio, una tortuga y un cerdo. Conviene ordenarlos en un plano constituyendo una espiral -como está aquí en la tapa- que alude a que, mientras sucede que un círculo concluye su trazado encerrando un espacio con una membrana que divide una adentro de una afuera, en una espiral el espacio permanece abierto a un porvenir epigenético. “Epigenético” quiere decir que tiene que ver con el entorno.
Si la vida transcurre en un borde inestable entre el orden y el caos, como afirma Prigogine, podemos encontrar en la espiral un símbolo que alude a que cada edición siempre modifica aquello que repite. Una escalera caracol, con su trayecto helicoidal, tridimensional, que se recorre en un tiempo que constituye su cuarta dimensión y que no se puede representar utilizando las coordenadas espaciales habituales, representa mejor lo que vivimos.
Leonardo Pisano, o Leonardo Bigollo, conocido como Fibonacci, vivió entre 1170 y 1240. En la secuencia que lleva su nombre -a pesar de que se conocen antecedentes orientales más antiguos-, si se suma 0 más 1 igual a 1, 1 más 1 igual a 2, 1 más 2 igual a 3, 2 más 3 igual a 5, 3 más 5 igual a 8, 5 más 8 igual a 13, 8 más 13 es igual a 21, y así, etc., etc., etc. No es cualquier número. Fíjense ustedes, el 4 acá no aparece. ¿Y qué significa esto? Su representación geométrica no sólo existe en el nautilus, la versión viva de sus parientes fósiles, los amonites. Abunda en la naturaleza, por ejemplo, en la disposición de las hojas en las ramas de los árboles, en las flores de alcauciles y girasoles, en las piñas de las coníferas, en la dinámica de los huracanes, en las formas espirales de las galaxias, en las proporciones del cuerpo humano, en las huellas digitales, y en cómo el ADN codifica el crecimiento de las formas orgánicas complejas. También en las tendencias bursátiles, en la teoría de los juegos, en las realizaciones arquitectónicas o musicales y en los numerosos y maravillosos engendros de la naturaleza y la cultura.
En resumen, la matemática no es un invento humano. La matemática… lo podemos decir de dos maneras, una -si ustedes quieren, poética-, es el lenguaje de Dios; y otra, es sencillamente algo que el hombre descubre, pero no inventa.
Ahora, como ustedes ven, yo voy saltando de un tema al otro, y parecería que todo esto qué tiene que ver con el psicoanálisis. Bueno, por eso escribí el epílogo sobre el psicoanálisis, que lo leí al principio, aunque ya nos hemos olvidado todos de lo que decía. Pero que precisamente lo que procura decir es que todo esto es, por así decir, algo consustancial con el fondo que fundamenta el psicoanálisis.
Bueno, hablemos entonces ahora de las formas del lenguaje. Lewis Thomas, en un libro magnífico que se llama The fragile species -que es la especie humana-, distingue entre cuatro formas del lenguaje. El lenguaje uno, el small talk, sin otro sentido más allá de “aquí estoy”, constituye una forma de presentación de un ser que elige entre mostrarse u ocultarse. El lenguaje dos, pleno de sentido, el meaningful language, en donde la cooperación comienza -la cooperación entre los dos interlocutores-, es el lenguaje habitual que constituye los distintos idiomas y que tanto permite comprenderse como malentenderse. El lenguaje tres, que encuentra en las matemáticas su mejor paradigma, que se apoya en un logos que legitima su racionalidad, huyendo de la torre de Babel de los idiomas que el ser humano construye con palabras, y que, más allá de sus fundamentos racionales, representa un cierto orden que se opone a un determinado caos, es una forma de comunicación reciente y nueva -con respecto a la civilización humana, ¿no?- y es, por primera vez y sin posibilidad de parangón alguno, la única forma genuina de un lenguaje humano universal. Sin embargo, lejos de ser un producto surgido del ingenio que habita nuestra especie, se constituye como un conjunto de fórmulas mediante las cuales el mundo, tal como lo vamos conociendo mientras nos impregna, se refleja en nuestra mente. En otras palabras, las matemáticas, lejos de ser un invento surgido de una mente humana, constituyen uno de sus descubrimientos. Y por fin el lenguaje cuatro, tan diferente, por un lado, del lenguaje ordinario como el matemático; es decir, el matemático y el lenguaje cuatro, ambos son diferentes del ordinario. Pero, por el otro, el lenguaje cuatro es tan difícil de explicar como la música. Es el lenguaje poético, cuyo encanto, originado, de acuerdo con lo que señala Thomas, en las canciones de cuna de las nurses, constituye la quintaesencia del sentido. Y su creatividad, su poiesis -por su origen griego, “poiesis” es algo que se hace, se produce o se fabrica-, lo convierte en el instrumento privilegiado e insustituible, lograr que ese instrumento suene, constituye una meta ideal que nuestra interpretación psicoanalítica sólo alcanza de manera esporádica cuando nuestro corazón late en sintonía.
Pasemos ahora a otro capítulo, lectores del libro de la vida. Brian Goodwin, en un libro que se llama Natural Due, que significa “la deuda con la naturaleza”, señala que naturaleza y cultura han sido separadas. ¿Y qué ha sucedido? En parte, porque se ha creído que el lenguaje y el sentido de la cultura sólo se podían encontrar en los humanos, aunque son evidentes en la evolución de las especies, que transcurre en una red de lenguaje. Nuevas perspectivas en la biosemiótica -iniciada por Sebeok, que es la relación entre el significado, el lenguaje y la biología-, nuevas perspectivas sobre los procesos implícitos en leer la información genética que se expresa en la construcción de un organismo surgen de haber comprendido -como señala Antón Markos, en Readers of the Book of Life- que el lector es coautor de lo que lee. Katya Mandoki, en El indispensable exceso de la estética, denomina “culturaleza” a la perpetua relación entre naturaleza y cultura, dos caras de una misma identidad. Sostiene que ese exceso indispensable, representado de manera inequívoca por la cola que oportunamente despliega el pavo real, cumple una función imprescindible como testimonio de la honestidad de una entrega que trasciende la mera conveniencia. Es decir, no es el esquema darwiniano lo que explica la cola del pavo real. Mandoki divide el mundo en un orbis primus, que genera una fisis, que da lugar a una física; un orbis secundus, que da lugar a una biología; y un orbis tertius, en donde opera lo que denominamos “espíritu”. Al primus lo atestiguan quarks, protones y electrones. Al secundus, la configuración de nucleótidos en estructuras replicantes. Del tertius quedan las piedras olduvayenses. ¿Qué son estas piedras olduvayenses? Bueno, quedan ellas -ahora diré lo que son- como rastro primigenio. Son piedras talladas que indican una acción deliberada para modificar la naturaleza en forma durable. Y son importantísimas, se las descubrió por primera vez en África, porque graban el momento preciso en el que el homo habilis engendra al homo culturalis. Al labrar la piedra, se talla también el cerebro capaz de labrarla, iniciando el asombroso proceso de simbiosis entre mente y cultura. Los fenómenos biosemióticos implícitos funcionan libres de escala, dado que son independientes, como los fractales, de la magnitud con la que ocurren. No sólo sucede que las partes conforman un todo, porque también es cierto que todo se expresa en las partes que lo constituyen.
Como ustedes comprenderán, mejor que me pare aquí, veamos si conversamos algo y si queda la posibilidad de dialogar un poco más sobre esto, que no son nada más que cuatro hojas. Las demás las tienen en el teléfono.
DISCUSIÓN:
Lic. Liliana Casali: Muchas gracias por tus libros, por tu presentación. Son muchas cosas muy interesantes, importantes, a la vez difíciles. Y, bueno, yo quería hacerte una pregunta, porque en el libro, donde hablas del epílogo para psicoanalistas, decís que un logro muy importante del Freud es haber destruido el guion que separa cuerpo y alma, como lo muestra la segunda hipótesis. Y yo creo que en este libro vos nos traés la destrucción de otro guion importante, que es el guion entre naturaleza y cultura. Y te quería preguntar por qué dijiste que el título lo reemplazarías por Naturaleza versus cultura, porque “versus” es “opuesto” y también “hacia”, si era otra idea. Y también cómo veías esta idea en la obra freudiana, porque me parece que no siguió el mismo desarrollo que culmina con la destrucción del primer guion -cuerpo y alma-, sino que más bien en Freud aparecen como dos entidades separadas que se oponen, naturaleza y cultura. Y no sé si vos encontraste algún indicio de otro camino, por todo esto que nos traés como destrucción de este otro guion importante, parte más de las nuevas ciencias, como vos mencionás, la biosemiótica, la física cuántica, la nueva biología, y se entrecruzan los aportes que hace el psicoanálisis a las otras ciencias y también los aportes que otras ciencias hacen al psicoanálisis. Quería preguntarte un poco qué pensabas y agradecerte mucho.
Dr. Gustavo Chiozza: Te quería hacer dos preguntas. Por ahí una más simple… bah, no sé. Me causó mucha sorpresa y mucha impresión cuando dijiste esta cuestión de que, cuando el estado aparece, el proceso psicoanalítico desaparece. Y me gustaría ver si podés ampliar un poco esta cuestión. Yo estoy de acuerdo que hay algunos países bastante avanzados, conocemos colegas donde los pacientes de psicoanálisis son pacientes pagados por el estado y esto forma parte de sistemas de salud… Y nosotros… es fácil ver que, cuando el paciente no asume la responsabilidad económica de su tratamiento, esto es una sustracción muy importante al proceso terapéutico, sobre todo si entendemos el tema de la neurosis como vinculado a lo infantil y a la situación de irresponsabilidad neurótica. De todas maneras, no sé si yo me atrevería a decir… y, como vos te atreves, por eso te quiero preguntar un poco más -como vos te atreviste, digamos-, si esta cuestión de la responsabilidad por el pago del honorario es la única manera de hacerse responsable. Mi opinión sería que estos tratamientos empiezan mal, pero no sé si me atrevería a decir que no son posibles. Y, a partir de ahí, pensé dos cosas que, en algún sentido, están vinculadas al tema, con sus diferencias, seguramente vos las notarás, pero también me parece que están vinculadas. La primera es el análisis de niños, donde de alguna manera los padres también forman parte de este tercero, que no es un tercero de la fantasía, sino que es bastante presente. Y después el estudio patobiográfico, donde ahí la situación es completamente distinta, se trabaja en equipo y el paciente tiene conciencia, y justamente el hecho de que tenga conciencia es uno de los aspectos que buscamos de que el trabajo es en equipo y que las cosas que decimos, de alguna manera, han sido consensuadas por un equipo y esto le da otro peso a la cuestión. Bueno, esta es la primera cuestión sobre la que me gustaría escucharte un poco más y escucharte también de dónde te surgió esta cuestión de que el proceso psicoanalítico desaparece con la presencia, por ejemplo, del estado. Creo que lo del estado es un ejemplo.
El otro tema, también, un tema fascinante, esto de la matemática, de la secuencia Fibonacci, y también la relación entre esto y lo que vos traías de estas cuatro formas de lenguaje que trae Lewis Thomas. En el momento en que dijiste, bueno, la matemática entonces puede ser el lenguaje de Dios, bueno, si hay cuatro formas de lenguaje, será uno de los lenguajes de Dios, ¿no? no será el único. Y también uno pensaría que esta poiesis, esta poesía, aunque a lo mejor no sea tan demostrable como la secuencia Fibonacci en una espiral galáctica, pero también tendría que estar la poesía en esa misma cuestión. Pero la otra cuestión que quería poner en relación, cuando vos decís que entonces, si la matemática está en el universo, entonces no es un invento, sino es un descubrimiento. Entiendo el argumento y estoy inicialmente de acuerdo, pero quería poner esto en relación con la otra cuestión, que vos decís que el lector es coautor del texto. Entonces, de alguna manera, es una mitad de camino entre descubrimiento e invento, ¿no? Y entonces no es que la matemática está en el universo, sino que está entre el universo y el hombre; es decir, es un lenguaje con el que el hombre puede tener una lectura de algo de lo que está en el mundo o en el universo, pero no necesariamente en el universo estaría exactamente como matemática. Bueno estas dos cosas, gracias.
Dr. Luis Chiozza: Bueno, empecemos con lo que decía Liliana. Si entendí bien lo que dijiste, te llama la atención que yo hable en “versus” y diga “versus” es “contra”, pero también es “hacia”. Efectivamente, etimológicamente es así y, como sabemos, aunque no sepamos etimología, cuando nosotros seguimos usando una palabra es porque el contenido etimológico todavía está en lo inconciente y sigue siendo vivo, porque tiene mucha más fuerza de lo que uno se imagina. Y ahora vamos al otro tema, el tema este de Freud, ¿qué hizo Freud? Bueno, hay proverbio árabe que dice que después de dos mil años de existir hombres que piensan, todo está dicho. Esto no quiere decir que no se pueda decir distinto, en un lugar distinto, con palabras distintas, en ocasión distinta, con efectos distintos. Pero, de alguna manera, cuando vas al asunto, el asunto siempre evoluciona a partir de ese mismo núcleo. Y claro, resulta que yo no tengo una cultura filosófica ni histórica suficiente, pero leyendo este libro tan lindo, El secreto de Spinoza, que lo escribió este hombre, José Rodrigues dos Santos, libro que les recomiendo calurosamente porque es hermoso, sobre todo si tienen un poco la paciencia, por lo menos para mí, en la primera parte, que es un poco mucho más compleja y a partir de la mitad del libro se pone cada vez más fascinante. Vemos cómo, en realidad, ¿cómo se puede decir? A ver… si uno dice, ¿qué fue lo que hizo Freud? Hasta ayer yo decía: “Freud rompió el guion entre psiquis y soma. Frente a la fuerza que esto tiene, ¿qué importa todo lo demás?”. Y, además, para colmo, él se dio cuenta del todo de esto… si bien ya lo intuía en el historial de Isabel de R, en 1895, con su conversión simbolizante ya estaba la idea, pero tardó toda su vida en asumirla. Porque toda su vida fue cartesiano y recién cuatro meses antes de morir, sin ver publicado lo que dijo, dijo que rechazaba enfáticamente el dualismo cartesiano, “enfáticamente” -son palabras de Freud-, y que en realidad cuerpo y alma no tienen ningún misterio de la relación porque son lo mismo. Y lo dijo así, no lo dijo con la misma claridad con que lo dice Weizsäcker, por ejemplo. Hasta ahora en lo que yo conozco de Weizsäcker gracias a la traducción de Dorrit y Maria, que han traducido por lo menos dos tercios de la obra de Weizsäcker del alemán, o más o menos, si Weizsäcker no cita la segunda hipótesis a pesar de que, por la situación temporal, lo pudo haber leído, parecería que… en todo caso lo dice muchísimo mejor que Freud, el famoso párrafo de Weizsäcker. Pero ahora resulta que cuando uno encuentra cómo lo dice Spinoza, y de qué manera, y cómo en Spinoza sale, pero sale fácil, desde una manera de razonar tan… tan clara. Es algo así como si uno sintiera que Spinoza le limpia la cabeza a uno, ¿no? Es decir, sortea todas las complicaciones y muestra las trampas en las cuales uno cae, es realmente muy interesante. Bueno, ahí entonces ya se ve que, bueno, que entonces la obra de Freud no fue romper el guion. Porque además Freud ha leído a Spinoza y Spinoza ha tenido influencia sobre él, como ha tenido sobre grandes hombres. Pero entonces lo que hizo Freud fue otra cosa también muy importante, fue legitimar un método, una manera de explorar la vida inconsciente, es decir, lo que… digamos lo reprimido, lo que se manifiesta a través de sustitutos. Bueno, entonces, cómo dije, es muy conmovedor.
Ahora, yendo a lo que planteaba Gustavo. El estado que no se puede meter en el psicoanálisis. En otros países hay legislaciones del estado y un montón de cuestiones y mutuales y cosas así, es cierto, sí. Pero eso ya es otra cosa, ya no es el psicoanálisis. Sobre esto estoy dispuesto a que discutamos horas si quieren. Porque, de alguna manera, es imposible que sea la misma terapia con la participación de un tercero. El tercero, como dijo muy bien Pichon-Rivière… el psicoanálisis es una terapéutica tripersonal pero bicorporal. Es decir, el tercero brilla por su ausencia, como brilla en toda relación humana, brilla por su ausencia. ¿Qué es un matrimonio feliz? Un matrimonio feliz es donde el tercero está ahí siempre amenazando, pero brillando por su ausencia. En cuanto se presenta y deja de estar brillando por su ausencia, desapareció lo que sostenía ese factor motor del matrimonio. Aparecerán otras cosas, cariño, otras cuestiones, pero desaparece diríamos… ¿cómo lo llamaríamos? el frenesí del amor. Entonces, no nos equivoquemos, cuando hablo del frenesí del amor no estoy hablando solamente del coito, o sea de la relación genital física y materialmente realizada. Estoy hablando de lo que se siente con la plenitud emocional profunda. Y bueno, esto tiene una gradiente, desde un lado, lo vivimos como… porque esta es otra cuestión. Permítanme hacer un paréntesis, porque sin hablar de esto, no puedo hablar. Hay un librito acá que se llama Pedro y Petra, que ya lo presenté y estoy muy disconforme con la manera en que lo presenté, porque ha sido el más difícil de todos. Porque Pedro y Petra es la parte que todos tenemos en común, el hombre común que todos somos y, al mismo tiempo… obviamente que no todos lo tenemos en la misma proporción y además es cierto que no hay alguien que sea sólo Pedro y Petra; diríamos, hasta el más pétreo de los seres humanos tendrá un pedazo de este otro aspecto que podríamos simbolizarlo como espíritu. Pero lo importante de esta cuestión es que este pedazo nuestro es el que hace que nosotros… hace años que estamos hablando de la psicosomática, la psicosomatología y todo, pero llevamos adentro un pedazo grandote, grandote, muy grandote, en donde el cuerpo es una cosa y la mente es otra. Y de alguna manera no podríamos vivir negando esa dicotomía y esa disociación dentro de la cual estamos viviendo. Casi yo diría que lo fructífero de la unión está en que continuamente se renueva como una salida de la disociación. Pero claro, para que esa salida se renueve de manera tan fructífera, tenemos que volver a caer en la disociación. Es decir que, si nosotros pudiéramos aceptar de una vez y para siempre que cuerpo y alma son la misma cosa, se transformaría una cosa aburrida, que no movería nada, porque sería algo así como esas cosas que no se dicen porque… ¿qué pensarían ustedes si yo digo en la mitad del discurso que esta habitación es rectangular? Ustedes dirían: “¿A qué viene el asunto? O significa otra cosa o este hombre está descaminado, porque si no quiso aludir a nada con eso…”. Bueno, entonces, volviendo a la cuestión. Entonces cuando vamos a esta cuestión -vuelvo al punto esencial que traía Gustavo-, en cuanto el Estado reglamenta un régimen de ayuda, ya el Estado está metido en la terapia. Bueno ahí aparece lo que… obviamente antes de que vos mencionaras el niño, yo ya había apuntado acá “niño” y dije enseguida va a venir Silvana con el tema. Bueno, obviamente que los padres están metidos en el tratamiento de los hijos, y tan metidos están, que muchas veces los sacan en cuanto empiezan a mejorar. Y esto de alguna manera genera un conflicto en el chico, porque quiere ser fiel a los padres y al mismo tiempo quiere ser fiel a lo que está descubriendo y al vínculo que se le está creando con el analista. Bueno, a mí me parece que lo importante no es que el paciente pague el tratamiento porque es la manera de hacerse responsable. No, no, yo creo que es importante que pague el tratamiento más allá de eso, que es importante que pague el tratamiento porque es el reconocimiento que es lo que él tiene para dar, y el analista tiene para dar otra cosa, y ese es el equilibrio, el que el analista da una cosa y el paciente da lo que él puede dar, que es otra y ahí se hace el convenio. Y si la palabra “negocio” no tuviera la connotación negativa, que no se refiera al comercio maldito, porque el comercio también es bendito, no, no, la palabra “negocio” tiene una connotación negativa porque es la negación del ocio y el ocio, para los griegos, era la tranquilidad necesaria para poder pensar en lo impensable, para poder abrirse. Entonces, si nosotros pudiéramos salir de esta cuestión de la responsabilidad, veríamos que lo más importante no es tanto que se hace responsable, sino que es que él siente también que él está dando, él siente que la cuestión va y viene. Porque no hay una cosa más difícil de creer que esta, en primera instancia, pero si uno lo piensa un poquito y mira un poco para adentro, se da cuenta enseguida, no hay ninguna posibilidad de comparar el bienestar, el bienestar que se experimenta dando, jamás se alcanza recibiendo, jamás. El bienestar mayor está siempre en dar. Pero claro, tampoco dar significa dar mal, derrochar, dar lo que el otro no necesita, dar porque yo necesito dar, aunque el otro no lo necesite. Porque eso ya lo hemos estudiado y es una manera invasora. Bueno, ahora viene el tema de los niños. Pero es que los niños, de alguna manera, están viviendo una etapa particular en donde una parte de su responsabilidad está proyectada en los padres. Así como es frente a la ley, también. Si los menores hacen cosas que la ley castiga, castiga a los padres, que deberían haberla evitado y no a los niños. Es como si el niño viviera en una etapa normal de su vida en una especie de compartir la responsabilidad de otra manera. Es una especie de simbiosis. Y después está el tema del estudio patobiográfico. El estudio patobiográfico no es psicoanálisis. El estudio patobiográfico a mí me parece un método maravilloso, ustedes saben que lo hemos implementado, ya debemos estar por los cincuenta años que lo venimos haciendo. Y bueno, hemos visto de todo, hemos visto fracasos, hemos visto resultados mediocres, pero también hemos visto resultados maravillosos. Y a veces resultados maravillosos que se producen después de un tiempo. El paciente que sale de un estudio patobiográfico echando pestes y tres años después… Recuerdo siempre el caso de un hombre que vino a hacerse un estudio patobiográfico y nosotros no sabíamos quién lo había mandado. Y dice: “No me mandó nadie, pero yo vi el efecto que le causó a mi padre, que le cambió la vida. Y entonces por eso ahora frente a una crisis, vengo”. Y lo interesante es que aquel hombre se fue, y fue una de las personas que nosotros sentimos que se había ido muy disconforme e indignado de lo que le habíamos dicho; y probablemente no se lo dijimos del todo bien, pero igual funcionó. También es muy importante, porque todo esto también tiene mucho que ver con la importancia del descubrimiento de la autenticidad. Es decir, cuando alguien, desmoralizado porque no consigue hacer las cosas bien, lo que hace es hacer un compromiso con la ficción y vender apariencias. Y no me refiero solamente al vender psicoanálisis, me refiero a cualquier otra cuestión, a cualquier oficio, a cualquier tarea, y no solo oficios y tareas, sino también relaciones humanas. Es decir, todo lo que de alguna manera se hace de modo artificioso y no auténtico, genera un curso negativo que funciona mal. Entonces esto yo creo que es muy importante.
Otro tema, vos decías las matemáticas es el lenguaje de Dios, pero también, dijiste vos, también hay otros lenguajes que también son lenguajes de Dios. Sí es cierto, claro, pero vos fijate que interesante, Gustavo. Es como si dijéramos los nenes divinos son los nenes lindos, pero no es así. Todos los nenes son divinos, porque los nenes feos también son obras de Dios. A ver si me explico, “divino” no quiere decir determinada… tiene determinados valores que a veces no son los de la belleza, por ejemplo. Si toda la gente fuera igualmente linda, no sabríamos qué significa ser bello. Es como decimos siempre, si no existiera el demonio, no podría existir Dios. Es decir, entendámonos para que entendamos que cada uno de nosotros, cuando dice “Dios”, por más que se crea que todos hablamos del mismo dios, no hay dos acá, en esta reunión que tenemos acá, que tengan el mismo dios. Porque cada uno de nosotros tiene un dios con el cual tiene un diálogo particular, con el cual tiene sus asuntos, con el cual tiene sus reclamos y con el cual tiene sus sentimientos de culpa y así. Ahora, todo eso, ¿qué es todo eso, sino la sinfonía de la vida? Porque la vida hace que… qué sé yo, el león se coma a los hijitos de la leona del león que derrotó. Y uno dice, ¡pero qué crueldad! pero, vaya a saber. Es como si uno se enojara porque el ácido es ácido y porque el vinagre es agrio. Me hace acordar esto a lo que me contó Aldo Ferrer, de cuando… tal vez sea cierto esto, pero él lo contó como que se lo contaran como cierto. Que le presentan a Manolete -el torero-, le presentan a Ortega, y entonces se saludan y entonces Manolete le dice a Ortega: “¿Y usted qué hace?”, “y, yo hago filosofía”; “¿y eso qué es?”, “bueno, eso es pensar” y entonces le contesta Manolete: “Y bueno, tiene que haber gente para todo” (risas). Y ustedes saben que eso es una profunda sabiduría, porque en realidad hay dos maneras de vivir la vida. Una, es decir: “Al mal tiempo buena cara”, porque es así y además porque nunca se sabe, lo que parece que iba a ser pésimo, va a ser muy bueno y lo que parecía que iba a ser muy bueno, va a ser pésimo, ¿y quién sabe cómo viene mañana? Cada mañana viene de una manera imposible de pronosticar.
La otra cuestión que dijiste, Gustavo, que me pareció muy interesante, es cuando vos decís bueno, pero si el otro, cuando yo hablo con él, tiene que tener la mitad de la contraseña, quiere decir que el otro algo tiene que es de él. Y bueno, no, pero no es así, porque eso que él tiene es algo que también le surgió en el diálogo con otro, y con otro que… para decirlo claramente, decimos su tío, su amigo, su hermano, para decirlo de un modo un poco más complejo, pero que al mismo tiempo es la misma idea, puede ser él como pensaba cuando tenía 20 años y ahora cómo piensa cuando tiene 60. Y uno dice, ¿son dos distintos? Y, son dos distintos, pero también son dos iguales. Ustedes se dieron cuenta cómo es este asunto, de que uno se ve en la fotografía a los 5 años y después se ve en la que tiene 18 años y después se ve en la que tiene 70, y uno dice uno se ve siempre el mismo y al mismo tiempo sabe que no es siempre el mismo, que es enormemente distinto. Muchas veces uno, no solamente cuando duerme, sino cuando sueña despierto, en una fantasía, uno se imagina haciendo cosas que ya no puede hacer. Como, por ejemplo, qué sé yo, imaginarse en un partido de básquetbol saltando y quedándose con la pelota, cosa que pertenece a un lejanísimo pasado. Además, cada vez que uno piensa, siempre rememora y lo que rememora le da sentido a lo que está viviendo. El recuerdo no es solo melancolía, también es riqueza, es también algo que uno tuvo y algo que uno puede comprender, y además uno no puede pensarse sino siempre en relación con alguien. Entonces todo lo que uno piensa y lo que vive adentro de uno, son recuerdos. Cuando uno viene con su parte, Gustavo, en esa parte también están los otros. Bueno, me paro acá y seguimos hablando.
Lic. Mirta Dayen: Bueno, muchas gracias, Luis por esta manera de presentar el libro. Porque me estoy dando cuenta que tiene algo de metálogo el hecho de que es un texto, que hemos leído el libro, hemos leído los Instagrams, hemos conversado con vos en el grupo de estudio, hemos conversado con vos en el seminario, y ahora volvemos a conversar y yo tengo la impresión de que siempre estás diciendo algo más o algo diferente. Me parece que tiene esta cualidad, la manera que lo estás presentando hoy.
Dr. Luis Chiozza: Bueno, te cuento, en el seminario de ayer, alguien me dijo: “Ah, ahora me acabo de dar cuenta”, porque yo le expliqué algo que me preguntó y cuando le dije, me dijo: “Ah, ahora me acabo de dar cuenta” y yo le contesté: “Y yo también”, porque cuando me lo preguntó y empecé a explicarlo, lo terminé de entender.
Lic. Mirta Dayen: Claro, entonces lo que vos contestas, lo que te pregunta uno, lo que te pregunta otro, en fin. Entonces, vos dijiste, en el “Epílogo para psicoanalistas”, por qué escribís esto, que todo es consustancial con el fondo que fundamenta el psicoanálisis, y ahora hablás de naturaleza versus cultura, yo lo que estoy viendo es que nos genera mucha resistencia… está bien, vos también nos contaste y nos explicaste y fundamentaste que no es sólo es el psicoanálisis que descubre que todo surge en la relación y no hay nada que no sea fuera de la relación, también lo dice la literatura y también lo dice la física,
antes incluso. Pero es como si uno necesitara, en la conversación, cuando vos presentás y volvés a explicar y volvés a explicar, que esto es así. Y yo no había pensado en todas estas otras reuniones -ahora se me ocurrió- que vos decís, el texto… los lectores… “leyendo el texto que la culturaleza escribe”. Entonces, de pronto, como vos nos habías hablado muchas veces ya de que uno es el que clasifica, por ejemplo, a la naturaleza, en mineral, vegetal y animal, o en pensamiento y sentimiento. Pero resulta que estos cuatro lenguajes, de los que vos nos hablás, también son lenguajes, es una clasificación, dentro de las maneras que puede tener el lenguaje. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué texto escribe la naturaleza? ¿cómo? O sea, así como la naturaleza escribe por ejemplo lo que el hombre dice “acá la matemática”, pero es como surgió entre ambos; lo que estabas recién contestándole a Gustavo, por ejemplo. Entonces, uno, cuando está trabajando con el paciente, aspira a poder interpretar en lenguaje poético, que es el que tiene más arte, el que llega al corazón, el que conmueve de pronto dije, bueno, y esto de los lenguajes en los que la naturaleza escribe o en los que, en este caso el hombre, identifica como distintas maneras en que puede interpretar eso que en equis lenguaje la naturaleza escribió. ¿Está bien cómo lo estoy pensando? Porque…
Dr. Luis Chiozza: No te oí bien la última frase.
Lic. Mirta Dayen: Claro, esto que vos decís que los lenguajes -los cuatro lenguajes, los que traés de Lewis Thomas- y cómo necesitamos aprender, por lo menos aspirar a escribir, a interpretar en el lenguaje poético, esto es para el psicoanalista y nuestra tarea cotidiana. Pero en cuanto nos referimos a la naturaleza, porque vos decís “el texto que la naturaleza o la culturaleza escribe”, bueno, nosotros vamos a interpretar ese texto, equis, que decimos que la naturaleza escribió, pero al mismo tiempo no es separado de uno esta interpretación de qué es lo que estamos descubriendo en cada lectura que se nos abre, ¿no? Por ejemplo, lo de Fibonacci, de pronto te revela toda una cuestión que si esto no hubiera sucedido, no te das cuenta, que figura como algo que la naturaleza, Dios, ecosistema, escribió. Bueno, muchas gracias.
Lic. Silvana Aizenberg: Luis, yo también te quiero agradecer mucho la conferencia. Como te dijo Mirta, son temas que te escuchamos decir pero que igual volvemos a preguntarnos cosas parecidas. Con respecto a lo que empezaste a hablar hoy, cuando dijiste: “¿Por qué hablamos?”, y vos decís, hablo por lo que acabó de suceder, hablo por lo que quiero que suceda. Pero una de las preguntas es, pero el hablar contiene fundamentalmente la intención de comunicar. Y también pensaba, pero el silencio también tiene la función de comunicar. Y por supuesto que esto es tan importante también en el tratamiento psicoanalítico. Entonces, bueno, esta era una de las cuestiones. Después cuando vos decís: “Cada vez me recuerdo de acuerdo a un proceso en relación con los otros”, bueno, parece que lo entendemos, pero también en los recuerdos, como en los sueños, siempre ocupamos un lugar protagónico, a veces parece que los otros se borran, en fin.
Dr. Luis Chiozza: ¿Cómo?
Lic. Silvana Aizenberg: Claro, que, en los sueños, como en los recuerdos, generalmente ocupamos un lugar protagónico, a veces parece que los otros se borran, aunque bueno, sabemos que los otros existen. Bueno, después te escuché decir, pero no en esta oportunidad, sino que te escuché decir que explicar es volver a lo sabido. Pero también muchas veces vos decís que no siempre tenemos acceso a lo que sabemos. Sería otra cuestión también que me resulta interesante ver si lo podemos hablar. Bueno, otra cuestión es cuando vos decís que todos tenemos algo parecido a Pedro y a Petra, ¿cuál sería el parecido mayor? ¿La identificación en que preferimos negar? ¿Ese es el parecido? Parecido, no mayor, sino parecido común o más importante, tal vez. Bueno, y después una cuestión nada más que como se habló del tema de los niños, por supuesto que ya sabemos que la intervención de los padres es necesaria, es inevitable, pero también sabemos que esto no impide que, mientras es posible el trabajo con el niño, nos ocupamos de la responsabilidad que cada niño tiene, en lo que le pasa, y también de la identificación que tienen con los conflictos familiares. Bueno, pero esto de alguna manera es parecido a lo que pasa en el tratamiento de adultos.
Dr. Luis Chiozza: Lo último no te entendí.
Lic. Silvana Aizenberg: Claro, un tratamiento de niños es posible porque colaboran y comparten, de todas maneras, nosotros nos ocupamos de la responsabilidad que tiene el niño en lo que le pasa y también de la identificación que tiene con los conflictos familiares, no de lo que les pasa a los padres, sino de la identificación que él tiene con los conflictos familiares y que, en ese sentido, es parecido o equivalente a lo que hacemos en el tratamiento de adultos. Muchas gracias nuevamente.
Dr. Luis Chiozza: Bueno, Mirta, hablamos de la resistencia. Pero nosotros debemos cuidarnos mucho de pensar que la resistencia es antipática, unilateralmente mala. La resistencia es persistencia y la persistencia decimos que es buena. Bueno, a veces es buena y a veces es mala la persistencia. Y la resistencia a veces es mala y a veces es buena. Es decir, si vos querés que yo cambie, decímelo bien, sino no voy a cambiar. Y bueno, por ahí yo estoy equivocado, pero por ahí estás equivocada vos. Y bueno, ese es el interjuego, es como jugar al ajedrez, así se juega la cuestión.
El lenguaje poético con el paciente, decías, pero no, no con el paciente, siempre, siempre. Con el paciente, qué sé yo, con el niño, con el adulto, con el cónyuge, con el hermano, es decir… Y, ya que estamos, nos hemos olvidado de un elemento fundamental, el primo hermano, diríamos, carne y uña con el lenguaje poético: el humorismo. Es decir, el humor es lo que permite decir lo indecible. Y para eso está, y esto lo dijo Freud.
Y por último, cuando yo digo “el lenguaje poético” y cuando digo “siempre”, al mismo tiempo te digo, mirá, es como las grandes cosas de la vida, a veces cuesta agarrarle el gusto. Pasa con la música, uno tiene que evolucionar para poder pasar de una música popular que tiene un ritmo fácil a una música tan compleja como la dodecafónica. Y, antes que la dodecafónica, aún otras que generalmente, mayoritariamente no tienen tanta aceptación como la música llamada “popular”. Entonces uno le tiene que ir agarrando el gusto. El gusto, por así decir, también… también el gusto se educa, por así decir, hasta se ve en el comer. No es pavada, diríamos, poder apreciar un buen vino, por ejemplo. Si nosotros ponemos un vino “más o menos” en la botella de un vino fino, la mayoría se engaña; porque esa mayoría es Pedro y Petra, la parte de Pedro y Petra que todos tenemos, que de alguna manera siempre, en algún… Bueno, pero hoy no hemos venido solamente para hablar de Pedro y Petra, más bien era del libro azul (risas).
Y, por último, una cosa muy importante, vos hablás de la naturaleza y se ve claramente que pensás que no es tuya, es ella. Pero la naturaleza… vos formás parte de la naturaleza, la tenés adentro. Y ahora, si estuviera Spinoza acá, te diría: “Y eso que vos llamás ‘naturaleza’, es lo que yo llamo ‘Dios’”. Y por eso Spinoza dice algo… “Dicen que soy ateo, yo soy el más religioso de todos, digo que Dios está en todas partes”. Y que Dios está adentro de Lucifer, porque Dios es omnipotente y es todo lo que hay. Bueno, en fin.
Ahora, ¿por qué hablamos? Vos decís para comunicarse, pero también está el silencio. Bueno, es cierto que también está el silencio, pero el silencio tiene significado porque hablamos. Porque cuando vos querés saber qué significa un silencio, generalmente te fijás lo que dijo antes. Pero, además, lo que dijo tiene significado según lo siga o no por el silencio. O sea, el silencio tiene significado porque hablamos y el hablar tiene significado porque somos capaces de callar. Y, es más, cuando se altera este equilibrio… y generalmente hay un prejuicio maldito que es pensar que la labor de la analista es hablar; la labor de la analista es hablar y callar, porque callando a veces dice más que hablando. Pero también es cierto que ese callar tiene que ver con lo que se habló.
Que en los sueños uno es hegemónico, todo lo demás es un entourage; con eso no estoy de acuerdo, en los sueños tienen una presencia enorme, cosas que uno en su vida …pero ¿sabés qué pasa? Yo creo que cuando uno piensa que en el sueño uno es hegemónico, es porque en la vida de vigilia uno también se cree hegemónico. Pero resulta que cuando vos creés ser vos, estás siendo otro, y no sólo que estás siendo otro, sino que estás siendo otro, casi yo te diría, a ojos vistas para vos. Es decir, las cosas, es como si tuvieran nombre y apellido, los sentimientos, los pensamientos, todos quedan vinculados con episodios con otras personas. Y además después está esta relación tan interesante entre la persona y el personaje, el personaje que sobrevive a la persona. El personaje es inmortal, como se ve claramente cuando se compara a Quino con Mafalda. ¿Quién es el inmortal, Mafalda o Quino? Obviamente, Mafalda. Y Mafalda sigue haciendo y diciendo cosas que a Quino no se le habían ocurrido. Y esto lo dice el mismo Pirandello que era un dramaturgo famoso y profundo.
Y después está otra vez… estoy de acuerdo con esto de que hay que hablarle al niño, diríamos, pensando que él puede. Bueno, obvio, hay que hablarle al niño pensando que él puede y hay que hablarle al adulto pensando en que él puede. Pero eso no significa que estemos seguros. Nosotros interpretamos por si puede, si no puede, chau. ¿Acaso el fracaso no forma parte de la vida? Claro, para eso está el duelo. ¿Y si no puede ni siquiera duelar? Bueno, para eso está el otro fracaso, que es peor, que es el fracaso en la imposibilidad de duelar. Pero uno se puede morir. Claro, no que se puede morir, uno se va a morir, es decir, el morir es una parte normal de la vida. Es más, uno empieza a morir ni bien nace. Es algo que forma parte de la vida, la diferencia está en que hay dos maneras de vivir, una es vivir muriéndose y la otra es morirse viviendo. Es decir, hay dos formas de relaciones entre la vida y la muerte. Y entonces ahora decimos, ¿y si no puede? Bueno, si no puede el adulto, chau. Y con el niño es lo mismo. Entonces yo le voy a interpretar al niño como le interpreto al adulto, suponiendo que él puede, y si no puede, bueno, eso es… tener padre y madre tiene cosas muy lindas y otras muy jodidas, como todos nosotros sabemos. Y lo único que justifica a nuestros padres de las cagadas que hicieron es que ellos también tuvieron padres. Entonces, o nos decidimos a tirar todo para el pasado y decir: “La culpa la tiene mi bisabuelo”, o asumimos que mi padre cometió muchos errores y mi madre también, pero bueno, en fin, ahora me tengo que hacer cargo yo. Y bueno, esto de alguna manera… se trata, diríamos, otra vez… Y por algo se dice: “Padre nuestro que estás en los cielos”; es decir, otra vez, al ponérselo en la figura paterna es como si se le estuviera diciendo: “De vos depende todo”. Por eso me gusta tanto esa cosa, que no la tengo acá porque forma parte del otro libro, pero que me gusta, que es el episodio del primo Federico, yo lo llamo “Mi primo Federico”, que le reprocha a Dios que nunca le hace ganar la lotería.
Y yo digo, al final Dios se pudrió y en un sueño le habló a Federico y le dijo: “Federico, ¿cómo querés que te haga ganar la lotería si nunca compraste un billete?” (risas). Y bueno, yo creo que esto es parte del asunto, ¿no? Bien.
Dr. Eduardo Dayen: Bueno, muchas gracias también. Yo solamente te quiero hacer una pregunta. Refiriéndote al Pedro y Petra que todos tenemos adentro del alma, ese pedazo que todos tenemos, vos decías de ahí deviene seguramente la dificultad -si te entendí bien- de concebir que cuerpo y alma son dos caras de la misma moneda. Me quedó la impresión de que vos decías que esto no se va a resolver nunca, es decir, así quedarán las cosas. Y agregaste que, si efectivamente pudiéramos llegar a creer que cuerpo y alma son dos caras de la misma moneda, nos aburriríamos. ¿Entendí bien? Porque entonces por favor si pudieras explayarte un poco más.
Dr. Luis Chiozza: Entonces entendiste bien dos cosas, primero lo que yo decía, y segundo que no estás de acuerdo.
Dr. Eduardo Dayen: No, no, que no estoy acuerdo no, estoy desilusionado.
Dr. Luis Chiozza: Está bien, está bien, vos con toda educación decís: “A ver, convenceme”. Está bien, tenés todo tu derecho.
Dra. Marina Grus: Muchas gracias por tu conferencia y la presentación de tu libro. Dos preguntas te quiero hacer. Una, que dijiste algo de esto que venís trayendo de Pirandello, “sólo se puede ser en relación con alguien”. Pero esta vez agregaste que este “alguien” puede ser uno mismo. Yo, no sé, a lo mejor no lo tenía escuchado de otras veces o lo habías dicho y no le presté atención. Siempre pensé que ese “alguien” era un otro que no eran estas otras versiones de uno y te quería preguntar por esto un poco más también. Y después la otra pregunta es acerca de lo que traés de Spinoza, que en el capítulo del libro que traés breve lo de Spinoza, decís que en el pensamiento de él hay religión en su ciencia y ciencia en su religión, y enseguida vinculás esto con el amor. Leo, porque es cortito, dice: “No se trata entonces solamente de evaluar las cualidades o de que vivir es conocer, se trata ante todo de que vivir en plenitud es amar”. Y bueno, después hablás de Weizsäcker, acá no lo traés, pero está esta idea, bueno, acá hablás del amor porfiado y otras veces traés el tema de la ofrenda, y te quería preguntar por la vinculación, porque algo se me escapa entre esto que traés de Spinoza y el tema del amor y de la ofrenda. Gracias.
Dr. Luis Chiozza: Bueno, Dayen, preguntás una sola cosa, esto de la dificultad de cuerpo y alma. Lo que yo dije, y repito, es que nosotros seguimos entusiasmados con la idea de que cuerpo y alma son lo mismo, justamente porque vamos y venimos. Porque el entusiasmo que tenemos cuando lo decimos es porque salimos de la duda que teníamos un minuto antes, es como si dijéramos: “No me tengo que olvidar que son lo mismo”. Si, en cambio, estuviera tan convencido, el tema desaparecería. Entonces el tema este sería un tema inhablable, porque es un tema que justamente ya está, desapareció. ¿Se entiende? Vos me pedías que explique esto, yo te digo que por suerte… uno dice por suerte el tema me intriga. Porque si este tema no me intrigara, seguramente me intrigaría otro, y si no me intrigara otro, bueno, ya desaparezco, no me falta nada, ya comprendo todo, en fin. Es decir, paradójicamente, esta es otra paradoja, pero es común, para que yo tenga algo que me mueva, para que yo esté vivo, para que me mueva, para que me motive, tengo que tener una carencia. Si no me faltara nada, no podría vivir.
Ahora vamos al asunto, Marina, de ser alguien y uno mismo. Es que uno mismo, cuando uno piensa en uno, suponte un hombre de sesenta años que piensa en cuando tenía veinte, ese “uno mismo” es otro, no es él. A ver si me explico, es otro que ya no es. Entonces es el mismo interjuego, es como si, de alguna manera, intentara recuperar algo de lo que perdió, aunque sea en forma más desplazada y simbólica. El que experimentaba la excitación de la rivalidad y a los veinte años la expresaba con el fútbol o el boxeo, el tipo cuando tiene setenta y cinco lo expresa con el ajedrez o con el truco. ¿Y cuántas veces se vuelve para atrás en una añoranza que no es pura melancolía, que también tiene algo, algo así como si uno estuviera rescatando partes de lo que vivió para ver si de alguna manera lo revive mutado en el presente? ¿No? Como si fuera a buscar como busca el que afina la correspondencia de la nota.
Y en cuanto al asunto de la religión y la ciencia, bueno, evidentemente, sí, efectivamente, no es sólo Spinoza, en realidad ya una nueva ciencia tiene un vínculo diferente con la religión, pero también es una nueva religión. Salimos de la academia y se dan todos los movimientos que ustedes conocen, lo que se llama la cultura vertical y la cultura horizontal. Aparece un Einstein, es cultura vertical, después la física en la universidad, año a año, lo va explicando en los grados anteriores, ¿no es cierto? El teorema de Pitágoras, cuando yo estaba en el Colegio Nacional, lo explicaban en el Colegio Nacional, pero hoy lo explican en el primario y en la época de Juvenilia lo explicaban en el quinto año del Nacional, porque Miguel Cané lo cuenta. Entonces uno dice está cambiando este asunto. Bueno, y ahora viene el tema del amor, y las dos cosas, el tema de la ofrenda y lo porfiado. Bueno, estas dos cuestiones, la ofrenda y lo porfiado, hablan de la autenticidad cardíaca -cuando digo “cardíaca” hablo de lo que se habla del corazón, sentida- de Weizsäcker, cuando dice algo tiene que tener el sujeto para ser porfiado, primero tiene que tener… es una forma del amor también, es decir, es una forma del deseo, pero… Y bueno, claro, también está el deseo caprichoso, el deseo caprichoso no es la porfía a la cual se refiere Weizsäcker; se refiere al porfiado del sujeto que lucha por lo que considera verdadero y noble y sobre todo moral. Bueno, esto tiene que ver otra vez a otro tema, el tema de la moral y el tema de la maldad. Y después el tema de la ofrenda, que es importantísimo porque es el tema de la trascendencia. Y no hay que confundir, lo primero que dirían Pedro y Petra si hablamos de trascendencia: “Sí, sí, yo quiero que mis hijos me recuerden, se acuerden de mí y me lleven flores al cementerio”. Eso dirían Pedro y Petra. Pero resulta que la verdadera trascendencia no es que mis hijos me lleven flores al cementerio, la verdadera trascendencia es que yo haya conseguido lograr algo, poner algún tipo de semilla ahí adentro, que sigue creciendo, y ya crece por su cuenta, ni siquiera a mi nombre, ni siquiera se vincula con mi figura, ni siquiera con mi recuerdo, sencillamente está incorporada adentro como propiedad del otro que ya no se diferencia de su ser, que no es que dice: “Ah, esto me hace acordar a mi padre”. Bueno, también lo puede decir, pero me refiero cuando hablamos de trascendencia en serio, hablamos de este tipo de trascendencia. Del Freud que vos reconocés en el tipo que no cita a Freud, esa es la verdadera trascendencia, lo lleva incorporado, por eso no lo cita. Entonces, en lugar de ofenderte con el que no te cita, si ves que lo dice bien, tenés que estar contento de que se olvidó el origen porque lo entiende y por lo tanto vos fructificaste.