Presentación del libro «Empezar a comer» La otra cara del destete.
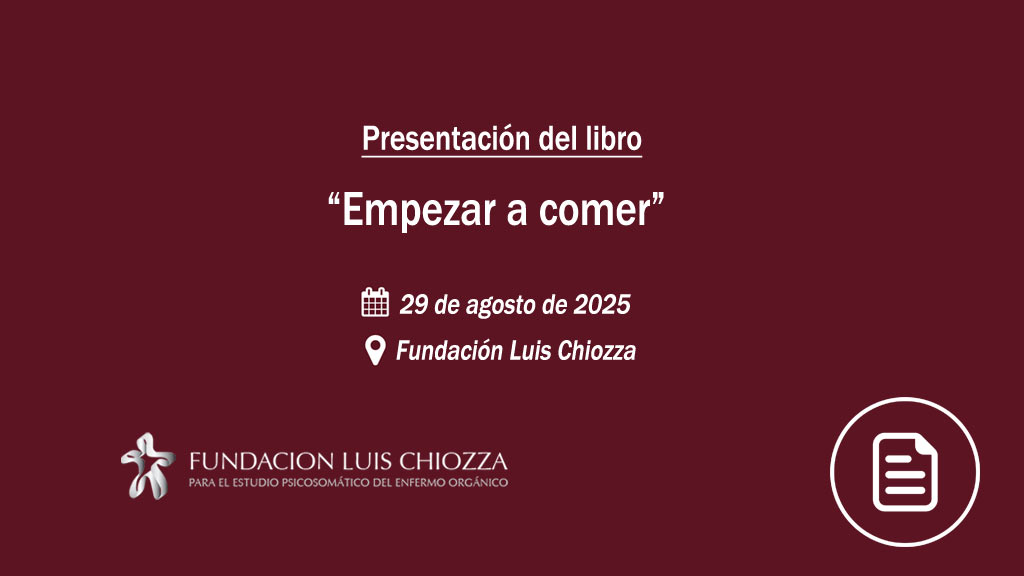
29 agosto 2025
Realizada en la Fundación Luis Chiozza el Viernes 29 de agosto de 2025
REUNIONES CIENTÍFICAS DE LOS DÍAS VIERNES
Presentación del libro: “Emepzar a comer”
Autor y presentador: Dr. Gustavo Chiozza
Viernes 29 de agosto de 2025
Participaciones de los Dres. Luis Chiozza y Gustavo Chiozza
Dr. Luis Chiozza: Doy comienzo a la reunión de esta noche, en la que el Dr. Gustavo Chiozza nos va a presentar su libro. Así que comenzamos por darle la palabra. Adelante.
Dr. Gustavo Chiozza: Bueno, primero, muchas gracias por venir. Publicar un libro es un hecho feliz. El viernes, cuando lo recibí de la imprenta, estaba realmente contento. Y para que este libro se materialice… antes de hablarles un poco del contenido, que después les voy a leer el prólogo, quería contarles un poco cómo se llegó a concretar. Muchas personas intervinieron en esto. Si bien el libro es nuevo, el contenido tiene como 30 años. Una parte tiene 10, así que… Entonces, la primera cuestión es por qué tardé tanto en publicarlo. No tengo una buena respuesta para eso. Se me ocurren algunas posibles explicaciones. Me siento mucho más inclinado a escribir que a publicar. Me entusiasman más las cosas que estoy pensando y la próxima idea, que por ahí el ocuparme de publicar las ideas que voy escribiendo. También el calendario científico de la Fundación ayuda un poco, en ese sentido, que para cada año uno propone hacer una conferencia, un trabajo, una película, y se van acumulando las cosas y uno no se da el tiempo o el espacio para armar un libro. Siempre pienso, viendo todas las cosas que escribí: “Bueno, con estos trabajos podría hacer un libro así, con estos podría hacer otro”, pero al final no los hago. Y, en un punto, a uno le empieza a preocupar que los trabajos estén ahí, en la computadora, y que no salgan de ahí. Uno le da valor a lo que hizo y siempre los hace con el deseo de compartir. María Adamo, que es una amiga y una colega, siempre me insiste: “Tenés que hacer un libro, tenés que hacer un libro”. Y entonces a mí se me ocurrió decir, bueno, una manera sería poner todos los trabajos en la web y ya quedarme tranquilo, pero tampoco lo hacía. Y entonces, en una de esas insistencias de María, le dije: “Bueno, si me ayudás, hacemos primero la web”. Y el hecho, creo que fue el año pasado, en realidad yo le dije: “Si me ayudas”, en realidad la ayudé yo a ella, la hizo ella. Y el hecho de que estuvieran todos los trabajos en la web, que son un montón, como 140 entradas o 130, algo por el estilo, es como si algo hubiera destrabado. Y entonces este verano dije, bueno, me pongo, y empecé por este. Por eso, como les voy a leer después en el prólogo, no es para mí un libro más, sino un libro menos; un libro menos de toda esa lista que yo digo que algún día voy a componer, porque escritos, ya están escritos, ¿no? Y bueno, entonces lo armé en las vacaciones, bastante rápido, y después María trabajó mucho con el manuscrito, mejorando la redacción, componiendo una bibliografía unificada, corrigiendo errores. Así que bueno, esa es una de las personas a las que le tengo que agradecer.
El otro tema es que después de mi experiencia con los otros dos libros anteriores, esta vez no quería hacerlo con ninguna editorial. No por una cuestión económica -aunque también hay una cuestión económica, pero no es el factor fundamental-, sino sobre todo porque estoy… no sé cuál es el adjetivo… me desagrada tener que lidiar con la editorial, no tener el control del libro. Y la verdad que hoy en día las cosas han cambiado, los libros ya no están en las librerías, sino que están en Mercado Libre y están en Instagram y la gente los busca allí. Y entonces, estimulado por una persona que escucho, que es Hernán Casciari, que armó su propia editorial, tengo contacto con él. Hablé con él, me comentó algunas cosas, y dije bueno, este libro lo voy a hacer por mi cuenta.
Entonces acá entraron también otras personas que me ayudaron. Primero, mi hermana. Le pregunté, además del tema de la tapa, si ella sabía, a partir de un archivo de Word, armar un libro. Me dijo que sí, que lo podía hacer. Creo que pensó que era más fácil, ella. Yo también pensé que era más fácil. La verdad que trabajó un montón. Un poco porque es una tarea difícil y otro poco porque hace mucho que no se dedicaba a eso y entonces tenía que refrescar ciertas cosas. Y bueno, el armado del libro en sí es toda una tarea. Y después, bueno, la tapa, para lo cual leyó todo el libro, y entonces, consciente de su contenido, pudimos conversar acerca de cómo hacer la tapa, y la verdad que la tapa me encanta, me parece muy lograda. Así que, también, mi agradecimiento.
Y después, un poco la última persona, tengo un amigo que está acá presente, Marcelo Zubrisky, no tiene nada que ver con el mundo editorial, pero como somos amigos y hablamos de cualquier cosa, de todo, comentándole esta idea que tenía, me dijo: “Yo conozco un amigo que te puede dar una mano”. Me pasó el contacto, no está acá presente, Dámaso Sierra se llama, no lo conocí personalmente, pero hablamos por teléfono, y me ayudó un montón, me ayudó a tramitar el ISBN, pero la verdad que… son esas cosas que la primera vez son muy complicadas, pero, una vez que uno las aprende a hacer, son bastante fáciles, así que después les voy a contar cómo me va con este emprendimiento. El libro sí lo llevé a un par de librerías, a Paidós, porque soy muy amigo del dueño que es Marcelo Bernstein, y a Paradigma, porque tengo un contacto, nada más, y porque es una librería más o menos que está en el rubro. Pero la idea es que el libro esté acá, en la Fundación, y eventualmente en Mercado Libre. De hecho, ambas librerías tienen Mercado Libre, así que… Pero igual la idea no es tanto si se vende o no se vende, sino que el libro exista.
Y bueno, y después también Hernán Casciari me recomendó a su imprentero, y hablé con el imprentero, me puse de acuerdo con él, me lo imprimió, le pagué, me lo trajo, y acá está el libro, mucho más fácil. Cuando uno trata con un editorial, hay temas de calendarios y… a partir de tener el libro terminado, en 15 días se imprime o en 20, me parece fantástico. Bueno, les voy a contar un poco el contenido del libro, y la mejor manera de describir el contenido me parece que es leerles el prólogo, de qué trata un poco el libro y la historia del contenido, no del libro físico, sino el contenido de las ideas que contiene. (Sigue la lectura del Prólogo).
“A grandes rasgos y sin entrar en demasiados detalles, podemos decir que, en la escala evolutiva de los vertebrados, la idea de una madre que alimenta a su cría luego del nacimiento, recién aparece en las aves. Tanto los peces como los reptiles, apenas salidos del huevo, son capaces de proveerse su propio alimento y también, obviamente, de comerlo. Los polluelos recién nacidos, en cambio, para sobrevivir, dependen de que la madre les provea la comida. En muchas especies de aves, la madre, además, debe ofrecer el alimento parcialmente digerido, luego de deglutirlo y regurgitarlo. Sin embargo, es en los mamíferos donde el rol de la madre en la alimentación de la cría alcanza su máxima expresión, ya que la madre «produce» el alimento de la cría en su propio cuerpo. La leche materna es un alimento altamente específico que contiene todos los nutrientes y anticuerpos que el recién nacido necesita para su desarrollo inicial. Por lo tanto, la lactancia es uno de los elementos principales que define a este grupo, al punto que la actividad de mamar es la que le da su nombre.
La leche materna solo aparece en el cuerpo de la madre durante la gestación y no tiene ninguna otra función que la de alimentar a la cría. Por lo tanto, bien podría decirse que la leche materna, en realidad, le pertenece al lactante. Como veremos luego, se trata de una suerte de «crédito alimentario» con el que la naturaleza dota al mamífero durante los primeros tiempos de vida. Pasado un tiempo (variable según la especie, pero breve), la leche materna deja de ser suficiente para sostener el desarrollo del lactante. A partir de entonces, para sobrevivir, deberá empezar a comer. El diccionario define «comer» como «masticar y deglutir alimentos sólidos»; por lo tanto, mientras la lactancia sea exclusiva, el mamífero se alimenta, pero aún no come.
En los seres humanos, la aparición del primer diente preanuncia la llegada del momento en el que la leche materna empieza a ser insuficiente. De modo que la dentición, en el ser humano, señala que el fin de la lactancia ha comenzado. Como ya es sabido, se trata de una época de grandes cambios adaptativos que exceden, con mucho, al mero ámbito de la alimentación. Implican también importantes cambios en la personalidad del sujeto y en sus vínculos afectivos; principalmente, con la madre, hasta entonces la exclusiva proveedora de alimento.
En nuestra cultura occidental, en un lenguaje más especializado que coloquial, a esta etapa de la vida se la suele denominar «etapa de alimentación complementaria». Esta denominación enfatiza que, mientras la leche sigue siendo el alimento principal, los sólidos son un complemento. Sin embargo, en tanto empezar a comer es la novedad que caracteriza a esta etapa, se hace evidente que el nombre no le hace del todo justicia. En efecto, se trata de una actividad nueva para el lactante; algo que le exige desarrollar nuevas destrezas para superar dificultades que, hasta entonces, eran desconocidas para él.
Muchas culturas, ancestrales o primitivas, han sabido observar la significatividad que tiene el momento de la vida en que el niño empieza a comer. En Japón, existe una ceremonia tradicional, llamada Okuizome, que se celebra cuando el bebé tiene 100 días de nacido y simboliza el primer banquete del niño. Si bien el niño aún no come sólidos, en ella se simula la acción de comer, para desear que nunca le falte comida en la vida. En India, entre los hindúes, hay una ceremonia llamada Annaprashana, que es el primer arroz del bebé. Sucede alrededor de los 6 meses y es un evento donde el niño es alimentado ceremoniosamente con sólidos por primera vez. En algunas culturas africanas (por ejemplo, en comunidades swahili), hay ritos de paso alrededor del momento en que el bebé empieza a comer alimentos sólidos. También en algunas culturas nórdicas antiguas la introducción de sólidos era acompañada de rituales de presentación a los dioses, como si, al empezar a comer, el niño pasara a formar parte de un nuevo orden social.
En lenguaje coloquial se designa a esta etapa de la vida como la época del «destete» o la época en la que hay que «desacostumbrar» al niño a la lactancia (weaning, en inglés; svezzamento, en italiano). Es decir que se pone el acento solo en lo que se pierde, dejando en las sombras todo lo que, en ella, se gana. Tanto la nueva relación con el alimento sólido, como la necesidad de acostumbrarse a tener que masticar antes de tragar, quedan, así, soslayadas.
Algo similar sucede cuando se habla de la etapa de la dentición. Se suele poner mucho énfasis en la perturbación que significa, para el niño, la eclosión de los primeros dientes y en cómo el nuevo deseo de morder (que nace con ellos) perturba la lactancia y el vínculo con el pecho y la madre. Así, el vínculo con el alimento sólido pierde mucha de su significatividad; pensemos, por ejemplo, en el riquísimo significado cultural que tienen alimentos como el pan o la carne. También pasa desapercibida la vinculación que existe entre el comer y la figura del padre (filogenéticamente, el proveedor del alimento de caza); un vínculo no menos significativo que la universalmente señalada relación entre la lactancia y la madre. Es bien sabido que en muchos idiomas existe un vínculo onomatopéyico entre la actividad de mamar y el nombre que el niño pequeño da a su madre: «mamá». Mucho menos señalado es que existe una vinculación análoga entre el nombre que se da al padre, «papá», y el que se da a la primera comida del bebé: la papa o la papilla.
Así como el empezar a comer marca el comienzo del fin de la lactancia, también señala el inicio de un camino que conduce a la vida como adulto en la naturaleza. Más tarde o más temprano, para sobrevivir, será necesario comer. Esto implica tener que alimentarse de seres vivos; es decir, matar para vivir. Como este libro pretende enfatizar y describir, se trata de un tema que posee una significatividad poco conocida e insospechada, en tanto estamos habituados a enfocarnos solo en el destete; es decir, en lo que se abandona y no en lo nuevo que se adquiere.
Si bien Freud supo comprender la significatividad de la libido de la fase oral secundaria (también llamada sádica o canibálica), comprender el importante papel que, en esta misma etapa, posee el desarrollo del estómago, permite vincular las vicisitudes de esta fase del desarrollo con muchos de los temas que el psicoanálisis considera fundantes de la cultura humana. Por ejemplo, el superyó, el parricidio, la devoración del padre, la cultura totémica o el horror al canibalismo, temas que, para Freud, constituían los jalones necesarios para el inicio de la cultura, la religión y la eticidad del hombre.
En síntesis, este libro se ocupa de una época de la vida signada por cambios trascendentales para la personalidad del sujeto; una época en la que se superponen dos procesos de enorme significatividad: el fin de la lactancia y el empezar a comer. Dicho en otras palabras, el fin de la infancia –en lo que al modo de alimentación se refiere– y el primer paso hacia la vida adulta. Pensamos que el primero de estos dos procesos, el destete, ha sido el más frecuentemente iluminado y que, por eso mismo, la significatividad del empezar a comer ha quedado ensombrecida.
Este libro comenzó a escribirse hace casi treinta años, luego de que un grupo del Departamento de Investigación de la Fundación Luis Chiozza presentara, en 1995, el ensayo «Significados inconcientes específicos de las enfermedades dentarias» (Chiozza, L. y col., 1996e [1995]), a mi juicio, el mejor y más exhaustivo trabajo sobre la fase oral secundaria del desarrollo libidinal. Entre otras muchas cosas interesantes, los autores sostenían allí que los remordimientos eran afectos y fantasías específicamente relacionados con la libido y función dentarias y que, por lo tanto, la patología dentaria podía comprenderse como una defensa frente a esos sentimientos y fantasías inconcientes.
A pesar de lo convincente que resultaban estas ideas, surgía el inconveniente (quizás soslayado por los autores) de que Ángel Garma, muchos años antes, en 1954, con argumentos igualmente sólidos y convincentes, hubiera considerado a los remordimientos como afectos específicos de la patología ulcerosa gastroduodenal. Se presentaba, entonces, el siguiente problema: Si los remordimientos eran específicos de la patología dentaria, entonces no podían ser, al mismo tiempo, específicos de la patología gastroduodenal. Una posible solución a esta contradicción podría ser que Garma, al investigar la patología ulcerosa gastroduodenal, la hubiera comprendido a partir de fantasías dentarias que, secundariamente, «erotizaban» con libido propia la función gástrica. Pero si así fuera, ¿cuál sería, entonces, la libido específica de la función gástrica? ¿Cuáles serían los afectos y fantasías específicas del estómago?
Motivado por estos interrogantes, le propuse a Horacio Corniglio trabajar juntos para investigar los significados específicos del estómago. Así, sin saberlo, iniciamos un camino que nos llevaría muchísimo más lejos de lo que pensábamos al principio. Lo primero que nos sorprendió fue comprender que, para que la dentición pudiera alcanzar su meta –la ingestión de alimentos sólidos–, era necesario que, al mismo tiempo y en estrecha concordancia, se produjera un desarrollo madurativo del estómago del lactante que le permitiera digerir los alimentos masticados y deglutidos. De modo que el momento de la vida en el cual la dentición comienza y que, por ese motivo, el psicoanálisis considera un momento de primacía de la libido oral secundaria, por los mismos motivos y con igual derecho, también debería considerarse un momento de primacía de la libido gástrica. Pensamos que sería esclarecedor, entonces, reunir ambas primacías bajo un mismo concepto al que llamamos: primacía de la libido «gastrodentaria».
En agosto de 1996, presentamos nuestro trabajo «El estómago, el ácido y la agresión», que reproduzco en la primera parte de este libro. Como se verá, son los primeros pasos en un territorio poco explorado por el psicoanálisis y demasiado vasto como para agotarlo de «un solo bocado». Como su título sugiere, el ensayo hace foco en el desarrollo del estómago y en el proceso digestivo en su conjunto; en el papel del ácido y en el necesario incremento de la agresión. Otras cuestiones surgidas de la investigación debieron abordarse de manera panorámica, como el significado de la carne o lo atinente a las hipótesis de Freud sobre el hombre primitivo, vertidas en Tótem y tabú.
A nuestro parecer, la cuestión de la contradicción entre los planteos de Luis Chiozza y colaboradores y los de Ángel Garma acerca de los remordimientos generó en la audiencia un cierto recelo que terminó extendiéndose al conjunto del trabajo y al total de las ideas planteadas. A pesar de no haber logrado suscitar en la audiencia nuestro entusiasmo y convicción por las ideas que planteábamos –o, quizás, justamente por esa razón–, decidimos proseguir nuestra investigación.
Al año siguiente, en noviembre de 1997, presentamos un nuevo trabajo, soslayando algunos de los temas que generaron mayores controversias (por ejemplo, la libido gastrodentaria o el tema de los remordimientos), y centrando el foco en los temas menos desarrollados en el trabajo anterior. A pesar de que en este segundo trabajo no volvimos a utilizar la expresión «libido gastrodentaria», este concepto nos llevó a la necesidad de plantear un reordenamiento nuevo de las fases del desarrollo libidinal que, a nuestro parecer, se ajusta mejor a las observaciones que ofrece la clínica psicoanalítica. En la segunda parte de este libro reproduzco este segundo trabajo, que titulamos «La devoración del padre como símbolo de la adquisición del comer».
Atesoro en mi memoria esos años de trabajo en colaboración. Horacio venía a casa todas las semanas y, frecuentemente, trabajábamos hasta muy tarde en la noche. También estuvo en casa fines de semanas enteros cuando, próximos a la fecha de entrega, debíamos apurar la marcha. Por esos años, en los que nació mi primer hijo, Horacio, como esos amigos en la adolescencia, estaba «siempre» en casa como uno más de la familia y frecuentemente tenía un plato en nuestra mesa.
A pesar de la diferencia de edad que había entre nosotros y de que teníamos personalidades muy distintas, la atmósfera de trabajo era muy agradable y siempre parecíamos estar en la misma sintonía; no recuerdo que hayamos tenido un solo desacuerdo profundo o alguna discusión áspera. Además de una buena persona, Horacio era un hombre culto que tenía una inteligencia muy profunda y un particular sentido del humor que hacía que conversar con él fuera algo siempre placentero y estimulante. Muy pronto surgió una amistad que continuó en otras colaboraciones, pero que se extendió más allá del ámbito profesional. Solíamos almorzar juntos una vez por semana en la librería El Ateneo Grand Splendid y conversar sobre los temas más variados; sobre psicoanálisis, sobre cine, literatura o filosofía.
Por motivos que no vienen al caso, Horacio se fue de la Fundación y, a pesar de que nuestro vínculo continuó un tiempo más, finalmente nuestros caminos se distanciaron y ya no volvimos a vernos. En el fondo, siempre creí que, en algún momento, volveríamos a encontrarnos. Muchas veces tuve el deseo de proponerle terminar lo que empezamos y hacer, juntos, de estas ideas, un libro. Pero me dejé estar y, entretenido en otros intereses, nunca encontré el momento de hacerlo. Un día me llegó la triste noticia de que Horacio había muerto. Fue para mí una lección que espero haber aprendido.
El libro que yo tantas veces había imaginado escribir con él no hubiera sido exactamente igual a este. Pensaba que sería mejor reescribir aquellos trabajos que fueron pensados para discutir con colegas y hacerlos, en lo posible, un poco menos técnicos, dirigidos a un público más amplio y ajeno a la parte más dura de la jerga psicoanalítica. Hoy, en cambio, pienso que publicarlos tal cual los escribimos en su momento es la manera adecuada de hacerle justicia al trabajo de Horacio y, a la vez, de rendirle el homenaje que se merece.
Amén de escasas correcciones de tipeo o redacción, solo he dividido ambos textos en capítulos, cambiando algunos de los subtítulos originales por otros que se adaptaran mejor a su nueva función. Ambos trabajos finalizaban con una síntesis de las ideas planteadas; me pareció oportuno reproducir ambas síntesis en forma de apéndices (para no ser redundante) al final de la primera y segunda parte del libro. He omitido unas pocas notas al pie y la mayoría las he volcado al texto. Por lo demás y en lo esencial, los trabajos siguen siendo los que escribimos juntos. Si el lector desea acceder a los trabajos originales, ambos están disponibles en mi sitio web.
Pasemos a ocuparnos de la tercera parte de este libro. Otro de mis grandes intereses siempre ha sido el cine. La posibilidad de interpretar psicoanalíticamente un film –tarea que, a juzgar por las repercusiones, al parecer, se me da bien– siempre me pareció un modo de enlazar ambos intereses; como suele decirse, una manera de unir lo útil con lo bello. Por este motivo, me he impuesto el compromiso de presentar en el cronograma científico de la Fundación, al menos, el análisis de una película por año; lo cual hace que siempre esté buscando alguna película para analizar.
No recuerdo bien cuándo llegó a mis oídos la existencia de un film que trataba sobre un joven náufrago que, en el medio del océano, sobrevivía en un bote salvavidas junto a un tigre de Bengala. Según me comentaron, la misma historia podía contarse también sin animales, y fue esto lo que despertó mi interés. Pensé que seguramente sería un film con un contenido simbólico rico, al que una interpretación psicoanalítica podría sentarle bien.
La vida de Pi me pareció un film excelente. La historia era maravillosa y, efectivamente, el contenido simbólico era abundante. El problema era que yo no alcanzaba a darme cuenta, a ciencia cierta, de qué trataba la historia. No me sentía capaz de enlazar los múltiples temas que el film proponía; la supervivencia, los animales, la comida, la religión, la fe. ¿Qué podía significar la misteriosa aparición de una isla carnívora en la que el agua dulce, por las noches, se transformaba en ácido? ¿Por qué aparecía un diente atrapado dentro de una flor? ¿Cómo iba a poder armonizar tantas cosas distintas bajo un mismo significado? Finalmente, me decanté por otro film (ahora no recuerdo cuál).
Unos años después, en 2016, nuevamente acuciado por la necesidad de encontrar un film para interpretar, decidí darme a mí mismo otra oportunidad con La vida de Pi. A poco de comenzar mi análisis, de golpe me di cuenta de que, con sus intrincados símbolos, la película estaba aludiendo a ese momento de la vida del que nos habíamos ocupado con Horacio, 20 años antes. Entonces, vinieron a mi mente todas aquellas ideas que, como si fueran un mapa preciso o la exacta clave que permite decodificar un texto cifrado, hacían de esa historia, que me había parecido caprichosa e inverosímil, algo perfectamente claro y coherente.
Mi comentario sobre La vida de Pi, entonces, era el perfecto compañero «de libro» para los trabajos que habíamos hecho con Horacio. En primer lugar, porque probaba la utilidad de esas ideas; su aplicabilidad a la tarea de comprender significados; tanto a la hora de analizar un film como a la hora de analizar, por ejemplo, el sueño de un paciente. Pero, además, por estar escrito pensando en un público no especializado, daba la posibilidad de llegar, quizás, a aquellos lectores que no tuvieran un conocimiento tan profundo de las ideas psicoanalíticas que, en los otros trabajos, se discuten. En este sentido, si el lector no se siente del todo familiarizado con la teoría psicoanalítica, quizás haga bien en comenzar la lectura de este libro por la tercera parte y, luego, probar suerte con las primeras dos, teniendo ya una idea más clara de hacia dónde se dirige lo que en ellas se argumenta.
Para terminar este prólogo, que ya se está haciendo largo y variado, solo me resta decir que Empezar a comer… no es para mí un libro más sino, por el contrario, un «libro menos». Es haber cumplido con un deseo pendiente que arrastro desde hace muchos años. Es también algo así como «desembarazarme» de todo este material tan rico, haciéndolo nacer; dándolo a conocer. Es también un merecido homenaje al valor que estas ideas, en nuestra opinión, siempre tuvieron; un homenaje a Horacio, que ya no está, y también un homenaje al joven que, hace 30 años, fui y que ya no soy.
Por supuesto, me gustaría poder saber qué hubiera pensado Horacio de este libro. Conociéndolo como lo conocí, creo que –inteligente y sensible, como me consta que era– hubiera sabido captar el respeto y la alta estima que tengo hacia la parte que le toca de este libro. Pero me gustaría poder saber, también, qué hubiera pensado, por ejemplo, de mi comentario sobre La vida de Pi. Qué hubiera pensado del título que elegí para el libro, o qué otros títulos posibles me hubiera sugerido. Me imagino que, en conjunto, hubiera estado feliz de que estas ideas, que tanto entusiasmo y tantas amarguras nos trajeron, vean la luz en forma de libro. No puedo saberlo con certeza, pero, como nos enseña el propio Pi, sin duda, esa es la historia preferible.
Dr. Luis Chiozza: Bueno, las personas que quieran hacer uso de la palabra puedan comenzar ahora.
Dr. Gustavo Chiozza: Creo que lo que pensé es lo que vos decís y lo que ya conversamos, hay esta especie de tendencia a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, de hecho se idolatra mucho la juventud, se idolatra mucho la infancia. Hay un discurso en una película de Campanella, “El hijo de la novia”, donde Héctor Alterio hace este discurso de que la vida tendría que ser al revés, uno nacer viejo, después trabajar un montón de años y después ponerse a jugar a la pelota con los compañeros y después terminar en el útero materno, y yo creo que, en estos recuerdos del pasado feliz, se da un poco la trampa de que, cuando uno desea volver al pasado, desea volver al pasado con las capacidades del presente, entonces las dificultades que en el pasado nos atormentaban la vida, ahora nos parecen muy sencillas, pero si volviéramos al pasado, con justicia, nos volverían a parecer enormes. Y entonces no recordamos todas las cosas que en la juventud nos atribulaban y que no podíamos conseguir, y el gran deseo que hay en todos los chicos de ser grande y de crecer y de poder hacer las cosas que hacen los mayores. Entonces, en parte creo que tiene que ver con eso, en parte también quizás es la dificultad también de la madre en el desprendimiento del destete la que le da también a esta cuestión este carácter tan dramático. Y aparece menos enfatizada esta idea de que empezar a comer es un progreso. Y después, por otro lado, también está el otro tema de que empezar a comer es también algo bastante terrible, porque es hacerse parte del matar. Al principio no es que sea uno el que mata, pero nos tenemos que alimentar de seres vivos, la alimentación de frutos, que es parte de una estrategia, no alcanza. Y entonces todo este tema del comer y de la dentición conlleva una cuota de agresión muy grande, en fin, para no abundar mucho.
Dr. Luis Chiozza: Bueno, mientras se deciden, voy a hablar yo, que quería comentar algunas cosas. A mí me parece que este es un libro excepcional, me da un poco de incomodidad decirlo, porque yo, siendo el padre, parecería que lo estoy elogiando porque es mi hijo, pero la verdad que el libro me parece realmente fuera de serie. No solo que es muy original en el modo de pensar, sino también en el modo de relacionar las ideas. Además contiene descubrimientos significativos, enseguida voy a hablar de eso. Pero además, otra cosa, el título es un hallazgo. ¿Por qué es un hallazgo el título? Porque pocas veces uno consigue que el título dé todo el argumento, es decir, el título dice lo esencial de este descubrimiento de que no es lo mismo… que mamar no pertenece al comer, para decirlo de manera muy concisa.
Después, tiene montones de cosas adentro. No solo integra los remordimientos, que son dos tipos de remordimientos, los integra muy bien, sino que nos lleva hacia la atemporalidad de las primacías. Para la gente que no está en el psicoanálisis esto es un poco difícil de transmitir rápido, pero el psicoanálisis dice, es una evolución de la libido dentro del individuo a medida que crece. Primero tiene una primacía oral, después tiene una primacía anal, después una primacía genital. Bueno, el libro directamente está mostrando con toda claridad que este concepto de Freud, de la atemporalidad de lo inconsciente, sucede con la primacía también. Es decir, no existen estos tiempos, en realidad las primacías son desplazamientos funcionales. Después también la atemporalidad entre fantasías primarias y secundarias.
Después, otra cuestión es otorgar a las fantasías gástricas una profundidad y una riqueza que nunca tuvieron, que surge de esta diferencia entre mamar y comer. El núcleo de estas ideas ya estaba en la presentación que hicieron Horacio Corniglio y Gustavo. En una sola cosa de todo lo que dice Gustavo no estoy de acuerdo y es que no fueron tan bien recibidas. Yo tengo las grabaciones del momento y, realmente, en fin… tampoco puedo decir que le despertaron el mismo entusiasmo a todos, pero muchos de nosotros hemos dicho de entrada que nos parecían realmente fuera de serie y muy valiosas.
Otra cosa interesante es que ahora Gustavo ha clarificado más, ha puesto subtítulos más claros a todo esto y todo esto facilita que se los pueda comprender mejor.
Después está este asunto que le agrega Gustavo que es interesantísimo, que es “La vida de Pi”. El milagro de esta cuestión, de esta riqueza expresada en esta historia. Claro, hay cosas que una vez que las alcanzamos, nos parecen obvias, pero hubo que desbrozar el camino para llegar a ellas. Es difícil “des-cubrirlas”, es decir, sacarlas de lo oculto en que están.
Bueno, después está, yo diría, para resumir en una sola cuestión, la biología se puede ver de dos maneras. Esto ha sido visto por Darwin como la lucha por la existencia, entonces la cuestión es que en la vida o uno come o es comido. Ese es el dilema, comer o ser comido. Y después está todo el otro desarrollo, en el que han intervenido otros autores, voy a citar a Margulis como la pionera o tal vez la más entusiasta, en donde habla también de que lo que muchas veces se interpreta como “ser comido” es vivir adentro de otro, es decir, es pertenecer, es ser incluido, es la simbiosis. Es como, por ejemplo, adentro de una célula eucariota -que quiere decir que tiene núcleo- están las células procariotas, que no tenían núcleos, y fueron comidas por la otra célula, pero siguen viviendo adentro. Y esto también es una idea muy interesante, en donde, de alguna manera, siempre se está subrayando una cosa o la otra; o la agresión, el antagonismo, o si no, la colaboración y el amor.
Bueno, me parece que esto es interesantísimo y, volviendo sobre el libro de Gustavo, yo creo que el libro es todo un hallazgo. Y además es el producto de un trabajo sostenido, que no se hizo en un mes, ni en un año, ni en dos años, sino que se hizo en muchos años, y que de alguna manera eso también… es como si nos estuviera regalando, por así decir, el producto de su esfuerzo. Así que me parece que esto es un tema muy interesante y, la verdad, es como para alegrarse de que haya sucedido esto.
Dr. Gustavo Chiozza: Bueno, muchas gracias, pero en realidad hay una cosa que también es parte de… me lo anoté cuando Hilda habló de la solvencia. En realidad el libro sí se escribió, o sea, no el libro, los trabajos, se escribieron en el año ‘96 y ‘97, pongámosle del ‘95 al ‘97, en esos dos años. De esto pasaron 30 años, o sea, yo tenía 30 años menos. No eran mis primeros trabajos, pero eran mis segundos trabajos, no eran tampoco… Y después, cuando 20 años después hice el análisis de “La vida de Pi”, me valí de todas estas ideas. Es cierto que podría haberlo reescrito ahora, y seguramente hubiera cosas… Creo que, como muy bien decís, creo que el título le hace bien al libro, lo encuadra, lo hace más digerible. Para mí es un libro un poco difícil, se podría hacer un poco más claro, o más fácil, no es que no sea claro. Lo que pasa es que estaba, en su origen, hecho para discutir con personas con las que uno tiene las medias palabras, entonces va más rápido. Y cuando uno tiene que escribir para alguien que no comparte esas medias palabras, necesita hacer unos rodeos. Pero ya bastante me costó y bastante el tiempo que me llevó publicarlo, creo que si me hubiera planteado escribirlo de nuevo todavía estamos en veremos. Y por otro lado también está el tema de que este trabajo surgió de trabajar juntos con Horacio, es difícil decir qué puso él y qué puse yo, lo hicimos juntos, en muchas horas de trabajo y de conversación y de interés, y cada uno aportando, había bibliografías que traía él y bibliografías que traía yo, eso sí puedo recordar los orígenes, pero al mismo tiempo lo que traía él lo conversábamos entre los dos y lo que traía yo lo conversábamos entre los dos. Y entonces también en un punto a mí me conmueve un poco que yo haya hecho esto en aquella época. Y, en algún sentido, no siento necesidad de corregir nada, o sea si lo cambiara, lo cambiaría en la manera de escribir, pero las ideas me siguen convenciendo mucho. Bueno, quería aclarar esta cuestión de que no es algo que se fue madurando a través del tiempo, obviamente yo sí fui madurando a través del tiempo, pero las ideas son las mismas que presentamos allí, prácticamente. Prácticamente no, son las mismas, la escritura puede cambiar un poquito, pero esto es lo que se presentó en su momento.
Dr. Gustavo Chiozza: Gracias. Una cosa que marca la increíble trascendencia que tiene este momento… esto no es original de este libro, ni de los trabajos con Horacio, esto ya lo dice el psicoanálisis, pero quizás no pone tanto el énfasis el psicoanálisis, el trabajo de las investigaciones sobre lo dentario pone mucho más el énfasis, y creo que a ustedes que lo conocen no les va a sorprender, pero a parte del auditorio que no lo conoce, es una manera de darse cuenta de la trascendencia que tiene esto. Siempre se enfoca el tema de la dentición como algo que aparece como una perturbación, bueno, el chico está inquieto, tiene fiebre, se le dificulta el vínculo con el pecho. Pero fíjense que, de alguna manera, nuestro cuerpo viene hecho para funcionar, exceptuando la sexualidad -y de esto de la sexualidad yo también extraigo un montón de conclusiones en un libro que publicaré alguna vez, pero que ya lo presenté en las conferencias-, la mayoría de las cosas que deseamos, estamos preparados para satisfacerlas. Entonces, de alguna manera, si tenemos ganas de hacer pis, tenemos un aparato que funciona para hacer pis, y si tenemos ganas de hacer caca, tenemos un aparato que funciona para hacer caca, y si tenemos ganas de comer, tenemos un aparato que funciona para comer. Entonces, en la vida del lactante, cuando aparece el diente, aparece el deseo de morder y, por primera vez en su pequeña vida, pero en toda su vida, se le dice que no, y un deseo que él tiene es malvenido, es reprobado, y esto implica una primera distancia, un primer rechazo, y la necesidad de una complejización del sistema normativo, porque el chico tiene que empezar a entender por qué si yo quiero morder, no puedo morder. Y tampoco es que “no puedo morder”, no puedo morder ciertas cosas y ciertas otras sí, y puedo morder despacito, pero no puedo morder fuerte, entonces requiere toda una complejización. Y lo que nosotros hicimos, esto sí creo que es original, fue enlazar esto con todas las hipótesis de Freud de Tótem y Tabú, y mostrar cómo, por un lado, esto es el primer paso en el ingreso cultural, esta complejización del sistema normativo. Pero, por otro lado, también agarramos todo lo que dice Freud en Tótem y Tabú, y le dimos un sustrato biológico, es decir, esto que se discute si Freud pensaba que era real, o si es un mito, o si es una fantasía, si pasó o no pasó, toda la teoría de la horda primordial, la devoración del padre, el banquete totémico, todos conceptos psicoanalíticos muy interesantes, es como si uno dijera en realidad son fantasías que surgen de este momento de la vida, en que hay que empezar a articular todas estas cosas. Sé que estoy haciendo un hiperresumen y que por ahí no se entiende, bueno, el libro pretende explicarlo mejor de lo que yo lo acabo de explicar muy rápido, pero es una cuestión sumamente interesante. Plantear que en realidad todo lo que dijo Freud en Tótem y Tabú es una fantasía surgida de la libido gastrodentaria, de este momento de la vida, en el momento en el que el estómago empieza a ser ácido y deja de ser un reservorio para empezar a cumplir una función agresiva, digestiva, es un tema que me parece que aclara un montón de cosas y es súper interesante. Y bueno, les agradezco mucho los elogios y las palabras tan cariñosas.
Dr. Gustavo Chiozza: Gracias, gracias. Sobre el color y estas cuestiones, más mi hermana. Fueron conversaciones muy interesantes que tuvimos. Y después, a mí me sorprende la dificultad que representa plasmar una idea. Porque vos decís, bueno, la mordida del libro, sí, se entiende. Ahora hay que hacerla, no, parece una florcita, ¿viste? No, hay que hacerlo más así… La verdad es que es impresionante. Y bueno, ahora que vos decís que eso parece un pezón o un pecho, no sé, la verdad que yo no lo había visto, pero puede ser. Claro, yo al revés, enfaticé el comer y me perdí el destete.
Dr. Gustavo Chiozza: Y bueno, y después también, del título, también, en realidad yo desde hace mucho tiempo pensaba que el libro este, que reunía estos dos trabajos, el centro del libro era la adquisición del comer, pero la palabra “adquisición” no me gustaba, no, me parecía que era una cosa… pero me parecía que era el concepto, el adquirir esta nueva capacidad. Pero no me gustaba la palabra y no le encontraba… y no sé cómo ni cuándo, en un momento, hablando seguramente con alguien de esto, pero la verdad que no me puedo acordar, cuando apareció “empezar a comer” dije, ya está, este es el título.
Dr. Gustavo Chiozza: Me olvidé de mencionar a Cecilia Bianconi, que también me ayudó con la corrección del PDF, no pudo venir hoy porque en Río Cuarto tenían actividad, ella dirige una institución parecida a la nuestra allá, en Río Cuarto, y también me dio una gran mano, así que no me quería olvidar.
Dr. Luis Chiozza: Bueno entonces, antes de ir a brindar, yo quiero decir que gracias a que existe la Fundación todas estas cosas son posibles también.
Dr. Gustavo Chiozza: Es cierto, es cierto.